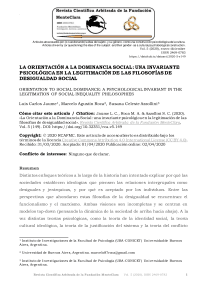La Orientación a la Dominancia Social: una invariante psicológica en la legitimación de las filosofías de desigualdad social
Автор: Jaume L.C., Roca M.A., Azzollini S.C.
Журнал: Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara @fundacionmenteclara
Статья в выпуске: 1, Vol. 5, 2020 года.
Бесплатный доступ
Distintos enfoques teóricos a lo largo de la historia han intentado explicar por qué las sociedades establecen ideologías que piensen las relaciones intergrupales como desiguales y jerárquicas, y por qué es aceptado por los individuos. Entre las perspectivas que ahondaron estas filosofías de la desigualdad se encuentran: el funcionalismo y el marxismo. Ambas visiones son incompletas y se centran en modelos top-down (pensando la dinámica de la sociedad de arriba hacia abajo). A la vez distintas teorías psicológicas, como la teoría de la identidad social, la teoría cultural ideológica, la teoría de la justificación del sistema y la teoría del conflicto realista, empezaron a investigar el factor psicológico en la adhesión a una ideología, virando los el foco hacia modelos bottom up. En los últimos años, la teoría de la dominancia social incorpora aportes de las teorías mencionadas y postula que existe un deseo de los individuos por instaurar y mantener jerarquías sociales, por medio de la subordinación de ciertos grupos a otros. Si bien este fenómeno se ha estudiado en distintos países de manera empírica, no se evidencian trabajos en español que hayan realizado una revisión teórica exhaustiva. Es por ello que el objetivo de este trabajo será realizar una revisión teórica sobre la SDT.
Teoría de la Dominancia Social; Orientación a la Dominancia Social; Ideología de la desigualdad
Короткий адрес: https://sciup.org/170207572
IDR: 170207572 | DOI: 10.32351/rca.v5.149
Текст научной статьи La Orientación a la Dominancia Social: una invariante psicológica en la legitimación de las filosofías de desigualdad social
Introducción
La primera piensa a la sociedad como un sistema unitario y coherente que se rige por un conjunto de valores y normas (Martín-Baró, 1983/2004). De esta manera, piensa que la ideología combina ideas y actitudes que de manera interdependiente se tienden a agrupar y que cumple una función positiva de organización funcional (Converse, 1964). La función de la ideología sería entonces organizar los representaciones sociales, posibilitar ciertas actitudes, controlar las creencias sociales y personales e influir sobre el comportamiento social, vehiculizando de esta manera la justificación del orden social existente y legitimándolo como universal.
Por otro lado, y desde la perspectiva marxista, se piensa a la sociedad en clases dominantes y proletariado. Así, los grupos dominados estarían alienados sin conocer la dominación a la que son expuestos, debido a que si tomaran conciencia de esta condición podrían rebelarse (Sidanius & Pratto, 1999). En esta manera de pensar; la alienación, la conciencia de clase y la falsa conciencia, delimitan la comprensión en torno a porqué los individuos justifican la filosofía de la desigualdad que conforman.
Las distintas teorías mencionadas han trabajado intentando abordar como ciertos grupos contribuyen a perpetuar una ideología de desigualdad social, económica y de género en cada sociedad. Sin embargo, ambas visiones son incompletas y se centran en modelos topdown –pensando la dinámica de la sociedad de arriba hacia abajo– (Jost, 2006). A su vez, distintas teorías psicológicas, como la teoría de la identidad social (Tajfel & Turner, 1986), la teoría cultural ideológica (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson & Sanford, 1950), la teoría de la justificación del sistema (Jost, 2006) y la teoría del conflicto realista (Sherif, Harvey, White, Hood & Sherif, 1961), empezaron a investigar el factor psicológico en la adhesión a una ideología, virando el foco hacia modelos bottom up (Jost, 2006). En los últimos años, la teoría de la dominancia social –en adelante SDT– (Pratto, Sidanius, Stallworth & Malle, 1994), toma e incorpora aportes de las teoría mencionadas y generó una comprensión distinta de la dinámica de este tipo de conflicto intergrupal.
De acuerdo con la SDT existe un deseo por parte de los individuos por instaurar y mantener jerarquías sociales, por medio de la subordinación de ciertos grupos a otros.
La Orientación a la Dominancia Social
Debido a estos tres elementos de la estructura de las jerarquías sociales, Sidanius y Pratto (2004) identifican tres aspectos centrales de la SDT. El primero de ellos refiere, como se señaló anteriormente, a que tanto la edad como el sexo existen de manera invariable en todo sistema social, mientras que existen otros sistemas jerarquizados que son arbitrarios y emergen producto de excedentes económicos. El segundo elemento da cuenta de que, en su mayoría, las formas de conflicto intergrupal y de opresión al exogrupo pueden ser comprendidas como una tendencia humana a formar jerarquías sociales basadas en grupos. En cuanto al último elemento, los autores sostienen que todo sistema social se encuentra sometido a una contraposición de fuerzas que tienden a debilitar o a reforzar la estructura jerárquica vigente.
Discriminación individual
Cuando existe una gran cantidad de actos individuales de discriminación a lo largo del tiempo, los mismos contribuyen a las diferencias de poder entre los grupos sociales. Es por ello que de acuerdo con la SDT la discriminación individual aporta a crear y/o reforzar las diferencias en términos de poder y riqueza entre grupos.
Discriminación institucional
2019) (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme [CNCDH], 1999) (Moore et al, 2018).
Siguiendo a Sidanius y Pratto (2004), resulta relevante destacar que los sistemas de justicia tanto legal como penal se encuentran entre los principales instrumentos utilizados para establecer y mantener la estructura jerárquica de las relaciones intergrupales. Para los autores, si bien la seguridad interna y los sistemas de justicia penal fueron diseñados para mantener el orden social, la ley ocasionalmente se escribe y se cumple en favor de los intereses de los grupos dominantes.
Cabe señalar que, de acuerdo con Sidanius y Pratto (2004), la discriminación contra los miembros de los grupos subordinados es observable en todas las sociedades con excedente económico, aún en aquellas de corte democrático e igualitario. No obstante, para el autor en las sociedades llamadas democráticas el nivel de brutalidad y discriminación contra los subordinados tenderá a ser algo limitado debido a la defensa de los ideales culturales de igualdad ante la ley. Es por ello que aunque el sistema de justicia penal continuará adoptando una manera discriminatoria, las élites dentro de estos sistemas se verán con algunos inconvenientes para justificar la presencia y el alcance de la discriminación.
Asimetría conductual
Sidanius y Pratto (1999) observan cuatro clases de comportamientos asimétricos vinculados al respeto de los subordinados a los grupos dominantes, el cual mantiene estable la jerarquía social. En primer lugar, el sesgo endogrupal asimetrico, en el cual los grupos dominantes tienen una tendencia a mostrar niveles más altos de favoritismo o parcialidad en el grupo que los subordinados, siendo de este modo más etnocentricos. En segundo lugar, el favoritismo exogrupal que se define como la preferencia de alguno de los miembros de grupos desfavorecidos a favorecer a los grupos dominantes. En tercer lugar, la debilitación del self, que se presenta cuando los miembros del exogrupo realizan conductas autodestructivas que suelen estar relacionadas con el estereotipo del grupo. Finalmente, en cuarto lugar, la asimetría ideológica la cual se relaciona con las ideologías legitimadoras que incrementan la jerarquía, reforzando así en los grupos el apoyo-rechazo de la situación de desigualdad.
Estas formas de asimetría conductual dentro de la SDT dan cuenta de la cooperación de la opresión intergrupal en el marco de las jerarquías sociales. De esta manera, el sistema de jerarquía social basado en grupos no sólo es mantenida por la opresión activa de los dominantes o el cumplimiento pasivo de los subordinados, sino más bien por las actividades coordinadas y colaborativas de ambos (Pratto et al, 2006).
Mitos legitimizantes
El tipo funcional da cuenta de sí un mito legitimizante en particular justifica la desigualdad social basada en el grupo o si justifica la igualdad social. Aquellos mitos que justifican la desigualdad social grupal son mitos legitimizantes promotores de la jerarquía, mientras que los mitos que justifican un mayor nivel de igualdad social son los mitos legitimizantes atenuantes de la jerarquía. Por ejemplo, el racismo, el sexismo, el nacionalismo o el clasismo suelen ser considerados mitos que acentúan la jerarquía social, promoviendo la desigualdad, mientras que los derechos del hombre, el universalismo o el multiculturalismo suelen considerarse ejemplos de mitos que mitigan la jerarquía social, promoviendo una mayor igualdad social (Levin et al, 2012).
La noción de potencia de un mito legitimizante, por otro lado, refiere al grado en que pueden promover, mantener o anular una determinada jerarquía social. Existen cuatro factores que influyen en este grado de poder: consensualidad, consistencia, certeza y fuerza mediadora.
En segundo lugar, la consistencia supone que los mitos están fuertemente vinculados con características culturales que se encuentran arraigadas. Un ejemplo de ello puede ser el racismo hacía la gente de color, lo cual es consistente en la cultura occidental. En efecto, el color negro es por lo general asociado con cuestiones negativas –infierno, miedo, sucio–, a diferencia del color blanco –pureza, inocencia– (Williams, 1994). Por lo tanto, a medida que sea más consistente un mito con un factor cultural arraigado, mayor será su poder.
Por otro lado, los mitos legitimizantes se sirven de ciertas ideologías que se encuentran fuertemente asociado a la SDO (Lee et al, 2011). Las personas en ocasiones utilizan ideologías para justificar su comportamiento, guiar sus propias acciones y determinar qué comportamiento en otros individuos sienten que está justificado. Frente a un cambio social, las ideologías suelen ser importantes, oponiéndose o acogiendo a las mismas ideologías y para apoyar u oponerse a diversos tipos de cambio social. Pratto et al (1994), sugieren que hay una serie de ideologías sociales muy útiles para los mitos legitimizantes.
En segundo lugar, otra ideología muy frecuente es el nacionalismo que es un tipo de prejuicio en grupo que puede ocurrir en los estados nacionales.
Kosterman y Feshbach (1989) sugirieron que los sentimientos de los países –patriotismo– se puede distinguir del prejuicio comparativo, es decir, que el país de uno es mejor que otros países –nacionalismo–, y como tal debe dominar a otros países –chovinismo–. No obstante, los tres reflejan un sesgo actitudinal a favor de lo nacional dentro del grupo.
En tercer lugar, el elitismo cultural que remite a que todas las sociedades comparten la idea de que una de las características definitorias de aquellos que pertenecen a su sociedad es que son “cultos”. Una ideología elitista construida sobre la distinción culto - no culto, postula que la clase de élite tiene una “cultura” no compartida por la clase media y la clase trabajadora y por lo tanto es más merecedora de mejores cosas.
En quinto lugar, el conservadurismo político-económico, el cual se asocia con el apoyo para el capitalismo contra el socialismo (Eysenck, 1971). Dado que el capitalismo implica que algunas personas y empresas deberían prosperar, mientras que aquellos que son menos competitivos no deberían hacerlo. Dividir a las personas en grupos que “merecen” un tratamiento diferente, siendo el conservador aquel que muestra una preferencia por las relaciones sociales jerárquicas.
En sexto lugar la nobleza obliga que es una ideología que atenúa la jerarquía que existe en muchas culturas. Dado que aquellos con más recursos deberían compartirlos con aquellos que tienen menos recursos.
En octavo lugar, las actitudes de política social se refieren a que los individuos orientados a la dominación social favorecerán las prácticas sociales que mantienen o exacerban la desigualdad entre los grupos y se opondrán a las prácticas sociales que reducen la desigualdad grupal.
En noveno lugar, el bienestar social, los derechos civiles y las políticas ambientales, entendida como la oposición a políticas sociales que reducirían la desigualdad entre las personas que habitan una nación y extranjeros o inmigrantes, ricos y de clase media o pobres, hombres y mujeres, grupos étnicos, heterosexuales y homosexuales, y los humanos frente a otras especies.
En décimo lugar, la política militar que se piensa como la expresión positiva de los programas y acciones militares, siendo que el ejército es un símbolo del nacionalismo y puede ser uno de los principales medios de dominación de una nación por sobre otras.
Todas estas ideologías refuerzan los mitos legitimizantes aumentando una orientación a la dominancia social por parte de los individuos y contribuyendo a aumentar las jerarquías o a disminuirlas (Pratto et al, 2006).
Orientación a la Dominancia Social: “mejorar la jerarquía” vs “atenuación de jerarquía”
Otras implicaciones estructurales de SDT
Los mecanismos de la SDT, no solo hacen que las jerarquías sociales basadas en grupos sean estables y ubicuas, sino que a la vez proporcionan otras características. Tres de estas implicaciones estructurales son: el aumento de la desproporcionalidad, consensualidad jerárquica y la resistencia.
Sin embargo, por más que ha habido intentos de transformación social igualitaria, es de destacarse que no existe un solo caso en el que una transformación igualitaria haya tenido un éxito real. Esto se debe a que incluso en los casos en que el antiguo régimen fue derrocado, emerge pronto un nuevo conjunto que restablece el orden ocupando así el lugar vacío. De esta manera, por más que un determinado sistema de estratificación de conjunto pueda colapsar o ser derrocado, el fenómeno de estratificación de conjuntos parece ser flexible.
Evaluación de la Orientación a la Dominancia Social
La teoría de la dominancia social estipula que los fundamentos que mantienen la desigualdad social son reforzados mediante un mecanismo psicológico llamado SDO, el cual puede ser estudiado en el ámbito individual (Pratto et al, 1994).
A fin de explicar los mecanismos que rigen la producción y el mantenimiento de las jerarquías sociales, Pratto et al (1994) desarrollaron la Escala de SDO, la cual es una herramienta que permite concebir una medición en relación a la predisposición que tienen los individuos hacia el mantenimiento de las relaciones intergrupales de carácter jerárquico y no igualitario. La SDO es considerada una orientación actitudinal general hacia las relaciones intergrupales, que refleja si generalmente se prefieren relaciones igualitarias o jerárquicas.
Uno de los resultados más importantes que trajo aparejado las diversas investigaciones con la escala SDO, es el denominado invarianza de género, el cual determina que los varones obtienen mayores puntuaciones en SDO que las mujeres en las diferentes culturas en las cuales se realizó la investigación.
Discusión
La SDT ha atraído el interés reciente de los psicólogos sociales, ya que tiene profundas implicaciones para la comprensión de los conflictos intergrupales, particularmente en relación con factores como los prejuicios y la discriminación, así como la resolución de los conflictos. Sin embargo, quizás el punto más importante de la teoría sea que es una invariante psicológica en la naturalización de la desigualdad. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo presentar una revisión exhaustiva de la SDT.
Entendemos que las distintas perspectivas para el estudio del fenómeno de la desigualdad han sido generalmente interpretadas como sustitutivas y antagónicas, producto de la hegemonía en las perspectivas de análisis top down . La irrupción de perspectivas psicológicas bottom up ha permitido desarrollar otra mirada diferente para la explicación de este fenómeno. Si bien, las primeras han criticado tradicionalmente a las segundas por el hecho de que la asunción de una explicación psicológica posibilita la apropiación de una visión del mundo que termine legitimando y aceptando las diferencias sociales existentes, la SDT se distancia de estas lecturas psicologicista en varios aspectos y entendemos que no colabora en la invisibilización y reificación de distintas filosofías de la desigualdad social. Lejos de desresponsabilizar a las clases dominantes, y focalizar la culpa en una responsabilidad cognitiva individual, la SDT ha demostrado en su corpus teórico herramientas conceptuales como los mitos legitimizantes, la discriminación individual e institucional, y la asimetría conductual, para lograr una buena síntesis entre elementos psicológicos y sociológicos realizando una síntesis dialéctica superadora.
Finalmente, entendemos que la sociologización o psicologización del fenómeno, no alcanzan y que es necesario un abordaje interdisciplinario con teorías superadoras como la SDT, ya que por un lado se encuentra la influencia de los grupos dominantes en la ideología que se difunde entre los grupos dominados – top down –, mientras que por el otro lado existen diferencias en distintas variables psicológicas – bottom up – que afecta la adhesión a la ideología del individuo.
Список литературы La Orientación a la Dominancia Social: una invariante psicológica en la legitimación de las filosofías de desigualdad social
- Adorno, T., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D., & Sanford, R. (1950). The authoritarian Personality. New York: Harper.
- Alves, J. A. (2019). Setting the Tone: Micro/Macro Racial Aggression, Antiblackness and the Outlining of a Trans-National Research Agenda on Community Responses to State Terror. NCID Currents, 1(1).
- Amnesty International USA, & United States of America. (1999). Killing With Prejudice: Race and the Death Penalty.
- Angus, J., & Crichlow, V. (2018). A Race and Power Perspective on Police Brutality in America. FAURJ, 8.
- Bates, C., & Heaven, P. (2001). Attitudes to women in society: the role of social dominance orientation and social values. Journal of Community & Applied Social Psychology, 11, 43-49. https://doi.org/10.1002/casp.589
- Benson, P. L., & Vincent, S. (1980). Development and Validation of the Sexist Attitudes Toward Women Scale (SATWS). Psychology of Women Quarterly, 5(2), 276–291. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1980.tb00962.x
- Bernard, P. (1993). L'immigration. Le Monde-Editions.
- Biddiss, M. D. (1970). Father of racist ideology: The social and political thought of Count Gobineau. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Bienen, L. B., Weiner, N. A., Denno, D. W., & Allison, P. D. (1988). The reimposition of capital punishment in New Jersey: The role of prosecutorial discretion. Rutgers L. Rev., 41, 27.
- Bonanno, G. A., Jost, J. T. (2006). Conservative shift among high-exposure survivors of the September 11th terrorist attacks. Basic and Applied Social Psychology, 28, 311–323. https://doi.org/10.1207/s15324834basp2804_4
- Brewer, M. B. (2001). Ingroup identification and intergroup conflict. Social identity, intergroup conflict, and conflict reduction, 3, 17-41.
- Brussino, S. A., Rabbia, H. H., Imhoff, D., & García, A. P. P. (2011). Dimensión operativa de la ideología política en ciudadanos de Córdoba. Psicología Política, (43), 85-106.
- Burt, M. R. (1980). Cultural myths and supports for rape. Journal of Personality and Social Psychology, 38(2), 217-230. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.38.2.217
- Cárdenas, M., Mesa, P., Lagues, K., & Yañez, S. (2010). Adaptación y validación de la Escala de Orientación a la Dominancia Social (SDO) en una muestra chilena. Universitas Psychologica, 9, 161-168.
- CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme). (1999). La lutte contre le racisme et la xénophobie, Paris: La documentation Française.
- Converse, P. E. (1964). The nature of belief systems in mass publics. Ideology and discontent. Ideology and Discontent, 206-261.
- Craig, M. A., & Richeson, J. A. (2014). On the precipice of a “majority–minority” America: Perceived status threat from the racial demographic shift affects white Americans’ political ideology. Psychological Science, 25, 1189–1197. https://doi.org/10.1177/0956797614527113
- Dambrun, M., Guimond, S., & Duarte, S. (2002). The impact of hierarchy-enhancing vs. attenuating academic major on stereotyping: The mediating role of perceived social norms. Current Research in Social Psychology, 7, 114–136.
- Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (2010). Prejudice, Stereotyping and Discrimination: Theoretical and Empirical Overview. In J. F. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, & V. M. Esses (Eds.), The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination (pp. 3–28). London: Sage Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446200919.n1
- Duriez, B., & van Hiel, A. (2002). The march of modern fascism. A comparison of social dominance orientation and authoritarianism. Personality and Individual Differences, 32(7), 1199-1213. http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00086-1
- Engels, F. (1884/1902). The origin of the family, private property, and the state (E. Untermann, Trans.). Chicago: E. H. Kerr.
- Etchezahar, E., Prado-Gascó, V., Jaume, L., & Brussino, S. (2014). Validación argentina de la Escala de Orientación a la Dominancia Social. Revista Latinoamericana de Psicología, 46(1), 35-43.
- Eysenck, H. J. (1971). Social attitudes and social class. British Journal of Social & Clinical Psychology, 10(3), 201-212. http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8260.1971.tb00738.x
- Feagin, J. R., & Feagin, C. B. (1978). Discrimination American style: Institutional racism and sexism. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
- Ferguson, C. J., & Dyck, D. (2012). Paradigm change in aggression research: The time has come to retire the General Aggression Model. Aggression and Violent Behavior, 17(3), 220-228. http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2012.02.007
- Fiske, S. T. (1993). Controlling other people: The impact on stereotyping. American Psychologist, 48, 621–628.
- Gatto, J., Dambrun, M., Kerbrat, C., & De Oliveira, P. (2010). Prejudice in the police: On the processes underlying the effects of selection and group socialization. European Journal of Social Psychology, 40, 252–269.
- General Accounting Office. (1990). Death penalty sentencing: Researchindicates pattern of racial disparities. United States General Ac-counting Office, Report to Senate and House Committees on the Ju-diciary (GAO/GGD-90-57). Washington, DC: Government PrintingOffice.
- Georgesen, J. C., & Harris, M. J. (1998). Why’s my boss always holding me down? A meta-analysis of power effects on performance evaluation. Personality and Social Psychology Review, 2, 184–195.
- Ginet, M., Guimond, S., & Greffeuille, C. (2006). Human justice or injustice? The jury system in France. In M. F. Kaplan & A. M. Martin (Eds.), Understanding world jury systems through psychological research (pp. 147–164). New York, NY: Psychology Press.
- Goodwin, S. A., Gubin, A., Fiske., S. T., & Yzerbyt, V. Y. (2000). Power can bias impression processes: Stereotyping subordinates by default and by design. Group processes and intergroup relations, 3, 227–256.
- Goodwin, S. A., Operario, D., & Fiske, S. T. (1998). Situational power and interpersonal dominance facilitate bias and inequality. Journal of Social Issues, 54, 677–698.
- Guimond, S. (2000). Group socialization and prejudice: The social transmission of intergroup attitudes and beliefs. European Journal of Social Psychology, 30, 335–354.
- Guimond, S., Dambrun, M., Michinov, N., & Duarte, S. (2003). Does social dominance generate prejudice? Integrating individual and contextual determinants of intergroup cognitions. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 697–721.
- Herrnstein, R. J., & Murray, C. A. (1994). The bell curve: Intelligence and class structure in American life. New York: Free Press.
- Jost, J. T. (2006). The end of the end of ideology. American Psychologist, 61(7), 651-670. https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.7.651
- Jost, J. T., & Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and the production of false-consciousness. British Journal of Social Psychology, 33,1-27.
- Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129, 339. https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.3.339
- Jost, J., & Thompson, E. (2000). Group-based dominance and opposition to equality as independent predictors of self-esteem, ethnocentrism, and social policy attitudes among African Americans and European Americans. Journal of Experimental Social Psychology, 36, 209-232. https://doi.org/10.1006/jesp.1999.1403
- Kipnis, D. (1972). Does power corrupt? Journal of Personality and Social Psychology, 24, 33–41.
- Kosterman, R., & Feshbach, S. (1989). Toward a Measure of Patriotic and Nationalistic Attitudes. Political Psychology, 10(2), 257-274. http://dx.doi.org/10.2307/3791647
- Kluegel, J. R., & Smith, E. R. (1986). Beliefs about inequality: Americans' views of what is and what ought to be. New York: Aldine De Gruyter.
- Lange, A. (1996). Invandrare om diskriminering II. En enka¨t- och intervjuunderso¨kning om etnisk diskriminering pa˚ uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) (Immigrants on discrimination II), CEIFO, Stocholm University.
- Lee, I., Pratto, F., & Johnson, B. T. (2011). Intergroup consensus/disagreement in support of group-based hierarchy: An examination of socio-structural and psycho-cultural factors. Psychological Bulletin, 137, 1029-1064.
- Lemieux, A. F., & Pratto, F. (2003). Poverty and prejudice. In S. Carr & T. Sloan (Eds.), Poverty and psychology: From global perspective to local practice (pp. 147–161). New York, NY: Kluwer.
- Levin, S., Matthews, M., Guimond, S., Sidanius, J., Pratto, F., Kteily, N. & Dover, T. (2012). Assimilation, multiculturalism, and colorblindness: Mediated and moderated relationships between social dominance orientation and prejudice. Journal of Experimental Social Psychology, 48(1), 207-212. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2011.06.019
- Major, B., Blodorn, A., & Major Blascovich, G. (2018). The threat of increasing diversity: Why many White Americans support Trump in the 2016 presidential election. Group Processes & Intergroup Relations, 21(6), 931-940. https://doi.org/10.1177/1368430216677304
- Martín-Baró, Ignacio. (1983/2004). Acción e ideología. Psicología social desde Centroamérica. El Salvador: UCA Editores.
- Marx, K., & Engels, F. (1846/1970). The German ideology. New York: International Publishers.
- Moore, S. E., Robinson, M. A., Clayton, D. M., Adedoyin, A. C., Boamah, D. A., Kyere, E., & Harmon, D. K. (2018). A Critical Race Perspective of Police Shooting of Unarmed Black Males in the United States: Implications for Social Work. Urban Social Work, 2(1), 33-47.
- Moynihan, D. P. (1967). The Negro family: The case for national action. In L. Rainwater & W. L. Rainwater (Eds.), The Moynihan Report and the politics of controversy (pp. 41-64). Cambridge, MA: MIT Press.
- Myers, D. G., & Lamarche, L. (1992). Psychologie sociale. Montréal: McGraw-Hill.
- Nickerson, S., Mayo, C., & Smith, A. (1986). Racism in the courtroom. In J. F. Dovidio & S. L. Gaertner (Eds.), Prejudice, discrimination, and racism (pp. 255-278). San Diego, CA, US: Academic Press.
- Poteat, V. P., Espelage, D. L., & Green, H. D. (2007). The socialization of dominance: Peer group contextual effects on homophobic and dominance attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 1040–1050.
- Pratto, F. (2015). On power and empowerment. British Journal of Social Psychology, 55, 1–20. https://doi.org/10.1111/bjso.12135
- Pratto, F., Liu, J. H., Levin, S., Sidanius, J., Shih, M., Bachrach, H., & Hegarty, P. (2000). Social dominance orientation and the legitimization of inequality across cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31(3), 369-409. http://dx.doi.org/10.1177/0022022100031003005
- Pratto, F., & Pitpitan, E. (2008). Ethnocentrism and sexism: How stereotypes legitimize six types of power. Social and Personality Psychology Compass, 2, 2159–2176.
- Pratto, F., Sidanius, J., & Levin, S. (2006). Social Dominance Theory and the dynamics of intergroup relations: Taking stock and looking forward. European Review of Social Psychology, 17, 271-320. https://doi.org/10.1080/10463280601055772
- Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social Dominance Orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 741-763. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.4.741
- Pratto, F., Stallworth, L. M., Sidanius, J., & Siers, B. (1997). The gender gap in occupational role attainment: A social dominance approach. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 37-53. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.72.1.37
- Putnam, R. D. (1976). The comparative study of political elites. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Radelet, M. L., & Pierce, G. L. (1985). Race and prosecutorial discretion in homicide cases. Law & Society Review, 19(4), 587-621. http://dx.doi.org/10.2307/3053422
- Reiman, J. (1990). The rich get richer and the poor get prison: Ideology,class, and criminal justice. New York: Macmillan.
- Richeson, J. A., & Ambady, N. (2003). Effects of situational power on automatic racial prejudice. Journal of Experimental Social Psychology, 39, 177–183.
- Rodriguez-Baillon, R., Moya, M., & Yzerbyt, V. Y. (2000). Why do superiors attend to negative stereotypic information about their subordinates? Effects of power legitimacy on social perception. European Journal of Social Psychology, 30, 651–671.
- Rombough, S., & Ventimiglia, J. C. (1981). Sexism: A tri-dimensional phenomenon. Sex Roles: A Journal of Research, 7(7), 747-755. http://dx.doi.org/10.1007/BF00290042
- Rushton, J. P. (1996). Race differences in brain size. American Psychologist, 51, 556.
- Sears, D. O. (1988). Symbolic racism. In P. A. Katz & D. A. Taylor (Eds.), Eliminating racism: Profiles in controversy (pp. 53-84). New York: Plenum.
- Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W. (1961). Intergroup conflict and cooperation: The Robber’s Cave experiment. Norman: University of Oklahoma Press.
- Sibley, C. G., Osborne, D., & Duckitt, J. (2012). Personality and political orientation: meta-analysis and test of a threat constraint model. Journal of Research in Personality, 46, 664- 677. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2012.08.002
- Sidanius, J. (1988). Race and Sentence Severity: The Case of American Justice. Journal of Black Studies, 18(3), 273–281. https://doi.org/10.1177/002193478801800302
- Sidanius, J. (1993). The psychology of group conflict and the dynamics of oppression: A social dominance perspective. In S.Iyengar, & W.J. McGuire (Eds.), Explorations in political psychology (pp. 183-219). Durham, NC: Duke University Press.
- Sidanius, J., Cotterill, S., Sheehy-Skeffington, J., Kteily, N., & Carvacho, H. (2017). Social dominance theory: Explorations in the psychology of oppression. In C. G. Sibley & F. K. Barlow (Eds.), The Cambridge handbook of the psychology of prejudice (p. 149–187). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316161579.008
- Sidanius, J., Levin, S., Liu, J., & Pratto, F. (2000). Social dominance orientation, anti-egalitarianism and the political psychology of gender: An extension and cross-cultural replication. European Journal of Social Psychology, 30(1), 41-67. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1099-0992(200001/02)30:1<41::AID-EJSP976-3.0.CO;2-O
- Sidanius, J., Liu, J., Pratto, F., & Shaw, J. (1994). Social dominance orientation, hierarchy-attenuators and hierarch-yenhancers: Social theory and the criminal justice system. Journal of Applied Social Psychology, 24, 338-366.
- Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139175043
- Sidanius, J., & Pratto, F. (2004). Social dominance theory: A new synthesis. In J. T. Jost & J. Sidanius (Eds.), Key readings in social psychology. Political psychology: Key readings (p. 315–332). Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780203505984-18
- Sidanius, J., Pratto, F., & Bobo, L. (1994). Social dominance orientation and the political psychology of gender: A case of invariance. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 998-1100. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.6.998
- Sidanius, J. Pratto, F., & Bobo, L. (1996). Racism, conservatism, affirmative action and intellectual sophistication: A matter of principled conservatism or group dominance? Journal of Personality and Social Psychology, 70, 476-490.
- Sidanius, J., Pratto, F., & Brief, D. (1995). Group dominance and the political psychology of gender: A cross-cultural comparison. Political Psychology, 16, 381-396. http://dx.doi.org/10.2307/3791836
- Sidanius, J., Pratto, F., van Laar, C., & Levin, S. (2004). The Social Dominance Theory: Its agenda and method. Political Psychology, 25:845-800. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2004.00401.x
- Silván-Ferrero, M. P., & Bustillos, A. (2007). Adaptación de la Escala de Orientación a la Dominancia Social al castellano: validación de la Dominancia Grupal y la Oposición a la Igualdad como factores subyacentes. Revista Psicología Social, 22, 3-15.
- Tonry, M. (2010). The social, psychological, and political causes of racial disparities in the American criminal justice system. Crime and justice, 39(1), 273-312. https://doi.org/10.1086/653045
- van Laar, C., Sidanius, J., Rabinowitz, J., & Sinclair, S. (1999). The three r’s of academic achievement: Reading, ’riting, and racism. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 139–151.
- Williams Jr, R. M. (1994). The sociology of ethnic conflicts: comparative international perspectives. Annual review of sociology, 20(1), 49-79.
- Zakrisson, I. (2008). Gender Differences in Social Dominance Orientation: Gender Invariance May Be Situation Invariance. Sex Roles 59, 254. https://doi.org/10.1007/s11199-008-9445-z
- Zubieta, E., Delfino, G., & Fernández, O. (2007). Dominancia social, valores y posicionamiento ideológico en jóvenes universitarios. Psicodebate, 8, 151-170.