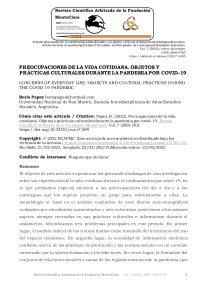Preocupaciones de la vida cotidiana. Objetos y prácticas culturales durante la pandemia por COVID–19
Автор: Boris Papez
Журнал: Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara @fundacionmenteclara
Рубрика: Artículos
Статья в выпуске: 1, Vol. 7, 2022 года.
Бесплатный доступ
El objetivo de este artículo es presentar los principales hallazgos de una investigación sobre las experiencias de la vida cotidiana durante el confinamiento por covid–19, en la que prestamos especial atención a las preocupaciones del día a día y a las estrategias que los sujetos pusieron en juego para sobreponerse a ellas. La metodología se basó en el análisis cualitativo de once diarios auto–etnográficos realizados por estudiantes universitarios y seis entrevistas posteriores a los mismos sujetos, siempre centradas en sus prácticas culturales e informativas durante el aislamiento. Identificamos tres problemas principales en este período. En primer lugar, el cambio radical de las rutinas diarias como resultado del incremento del uso del espacio doméstico. En segundo lugar, la necesidad de información mediática confiable acerca de las prácticas de prevención y las normas sociales en un contexto atravesado por la sobreinformación y las fake news. En tercer lugar, la limitación del conjunto de relaciones sociales a causa de las reglamentaciones de la pandemia, que hicieron de la soledad una sensación en constante latencia. A partir del análisis de los registros, sostenemos que el uso de diferentes objetos (computadoras, celulares, libros, instrumentos musicales, etcétera) fue central para lidiar con los problemas cotidianos, ya sea por su capacidad para movilizar prácticas culturales, gestionar emociones, establecer límites simbólicos entre actividades, crear nuevas temporalidades, o convertirse en un recurso de sociabilidad. Creemos que recuperar estas experiencias nos permite abrir interrogantes para pensar la vida cotidiana en la pospandemia.
Vida cotidiana, objetos, prácticas culturales, emociones, covid–19
Короткий адрес: https://sciup.org/170191418
IDR: 170191418 | DOI: 10.32351/rca.v7.289
Текст научной статьи Preocupaciones de la vida cotidiana. Objetos y prácticas culturales durante la pandemia por COVID–19
Cómo citar este artículo / Citation: Papez, B. (2022). Preocupaciones de la vida cotidiana. Objetos y prácticas culturales durante la pandemia por covid–19. Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara, Vol. 7 (289). DOI:
The aim of this article is to present the main findings of an investigation of daily life experiences during covid-19 confinement, in which we paid particular attention to day-to-day concerns and the strategies that subjects brought into play to cope with them. The methodology was based on the qualitative analysis of eleven autoethnographic diaries made by university students and six subsequent interviews with the same subjects, always focused on their cultural and informational practices during isolation. We identified three main problems in this period. First, the radical change in daily routines as a result of the increased use of domestic space. Second, the need for reliable media information about prevention practices and social norms in a context traversed by over-information and fake news. Thirdly, the limitation of the set of social relations due to the regulations of the pandemic, which made loneliness a feeling in constant latency. From the analysis of the records, we argue that the use of different objects (computers, cell phones, books, musical instruments, etc.) was central to deal with everyday problems, either because of their ability to mobilize cultural practices, manage emotions, establish symbolic boundaries between activities, create new temporalities, or become a resource for sociability. We believe that recovering these experiences allows us to open up questions to think about daily life in the post-pandemic period.
Palabras Claves: vida cotidiana; objetos; prácticas culturales; emociones; covid–19 Keywords: daily life; objects; cultural practices; feelings; covid–19
Introducción
A raíz de la expansión del covid–19 en todo el mundo, la sanción del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio [ASPO] en Argentina el 20 de marzo de 2020 generó una reclusión masiva de personas por tiempo indeterminado. Esta política sanitaria, inicialmente administrada en la totalidad del territorio pero luego regulada localmente de acuerdo con la situación de cada provincia, impuso cambios en la vida cotidiana, tanto en lo que respecta a la permanencia en los hogares por parte de aquellas personas que no realizaran tareas laborales consideradas esenciales, como en la adopción de nuevos hábitos y rutinas como el uso de barbijos, el lavado frecuente de manos, o el distanciamiento. La adscripción de la ciudadanía a las nuevas normas fue promovida por los medios de comunicación, mientras que su violación comenzó a ser penada legalmente a través de multas o detención y secuestro de vehículos.
Este período, marcado por medidas de aislamiento estrictas, se extendería en el Área Metropolitana de Buenos Aires [AMBA] durante casi ocho meses, hasta el día 9 de noviembre de 2020, cuando el Gobierno Nacional dio inicio al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, flexibilizando algunas de las normas vigentes.
En este marco, desde el Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura [NECyC] de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín [Escuela IDAES– UNSAM] nos preguntamos por las formas en que la reclusión social fue vivenciada en el día a día, prestando atención a las prácticas culturales, las prácticas informativas y las emociones de los sujetos. Para ello realizamos una investigación que utilizó distintas técnicas cuantitativas y cualitativas. Entre mayo y julio de 2020 se escribieron once diarios auto–etnográficos por parte de estudiantes universitarios vinculados con el propio equipo de investigación, veinticinco entrevistas breves a través de mensajes de audio o texto de WhatsApp, y una encuesta online que fue respondida por 471 personas.
Con base en el análisis de los diarios auto–etnográficos, observamos que el aislamiento en el hogar generó tres problemas principales, que sin ser excluyentes representaron las preocupaciones dominantes de la vida cotidiana en este período: los cambios en las rutinas cotidianas, la necesidad de informarse y el corte de las interacciones de sociabilidad extra–hogareñas. En primer lugar, las rutinas diarias y semanales se vieron abruptamente trastocadas a partir del mayor uso del espacio doméstico. Según la situación familiar y laboral de los sujetos, en varios casos observamos una sobrecarga en las tareas y dificultades para organizar las actividades diarias dentro del hogar. Nos preguntamos, entonces, ¿qué estrategias se pusieron en juego para reorganizar las rutinas cotidianas?
En segundo lugar, el desconocimiento inicial acerca del covid–19 y el cambio constante de las normas sanitarias hicieron que las noticias y el mantenerse informado se convirtieran en una prioridad. La potencia de acción de las personas estaba determinada por este saber. Sin embargo, la sobreinformación acerca del tema y la proliferación de fake news frenaron estas prácticas de recepción mediática. Ante este escenario nos preguntamos de qué maneras se desarrollaron las prácticas informativas en un contexto atravesado por la incertidumbre, cambios rápidos y proliferación de noticias falsas.
En tercer lugar, el confinamiento limitó los vínculos de interacción social de las personas por fuera del hogar, que buscaron alternativas de sociabilidad ya sea a través del uso de tecnologías de la comunicación o de cambios en las disposiciones de convivencia. Dado que el aumento de la edad es proporcional a la reducción de los vínculos sociales (Bericat Alastuey, 2000), es esperable que la búsqueda de alternativas de sociabilidad se encuentre sobre todo entre las y los más jóvenes. Entre nuestros sujetos de estudio hemos observado esta tendencia principalmente entre aquellos de menos de treinta años; pero con una presencia menor, también ha aparecido en el grupo de los adultos de alrededor de treinta años, razón por la que planteamos la pregunta de modo general: ¿cómo se gestionaron los vínculos de sociabilidad para hacer frente a las situaciones de soledad?
Si bien el confinamiento puso de manifiesto una pluralidad de problemas cotidianos tales como el desempleo, la depreciación del salario, la educación de los/as niños/as y la violencia familiar, éstos no aparecieron en nuestro trabajo, por lo que la identificación de problemas que realizamos se circunscribe a una población muy específica de estudiantes universitarios y no es generalizable a la sociedad toda.
El objetivo de este artículo es presentar los principales hallazgos de una investigación más extensa en la que buscamos responder a cada una de las preguntas planteadas explorando como hipótesis la idea de que los sujetos intentaron resolver estos tres núcleos problemáticos -rearmar las rutinas, informarse y gestionar su sociabilidad- en interacción con diferentes objetos que se volvieron centrales para lidiar con el aislamiento, ya sea a partir de su capacidad para movilizar prácticas culturales, gestionar emociones, establecer límites simbólicos entre actividades, crear nuevas temporalidades, o convertirse en recursos de sociabilidad.
El artículo se estructura de la siguiente manera: en el apartado “materiales y métodos” detallamos los aspectos metodológicos del trabajo, apoyado en registros auto–etnográficos y entrevistas. En el apartado “rutinas diarias, prácticas informativas y relaciones de sociabilidad” presentamos los principales hallazgos de nuestra investigación, haciendo hincapié en las formas en que los sujetos hicieron frente a los problemas diarios durante el confinamiento. En el apartado “las funciones de los objetos” destacamos el papel que éstos últimos tuvieron en la movilización de prácticas y en la formación de representaciones. Por último, a modo de conclusión planteamos una serie de interrogantes que se desprenden de nuestro estudio, orientados a pensar la vida cotidiana en la pospandemia.
Materiales y métodos
Nuestros materiales empíricos están constituidos por once diarios auto–etnográficos realizados por estudiantes universitarios de grado y posgrado en el campo de las ciencias sociales -seis mujeres y cinco varones-, de clase media, de 21 a 41 años de edad, y residentes del AMBA. En su mayoría, los registros comprenden descripciones de las prácticas culturales e informativas cotidianas durante el período de una semana completa. Hemos complementado estos materiales con seis entrevistas mediante videoconferencias a sus autores, realizadas entre abril y julio de 2021, un año después de la elaboración de los diarios.
La muestra estuvo compuesta casi en su totalidad por jóvenes y adultos sin hijos/as, y sólo en un caso se registró la convivencia con niños pequeños. Por su parte, siete de ellos presentaron una adecuación de las funciones laborales a una forma remota. Estas características hicieron que la densificación de las relaciones dentro del hogar fuera un problema de menor representación que la ausencia de vínculos presenciales en “el afuera”.
El estudio de los registros auto–etnográficos y las entrevistas fue llevado a cabo a través de un análisis de contenido. En estudios cualitativos esta técnica analítica refiere a un conjunto de procedimientos enfocados en interpretar sentidos latentes del texto (Marradi, Archenti, & Piovani, 2007), que se articulan con el sentido manifiesto, directo, que se pretende comunicar. Ambas formas de interpretación cobran sentido a partir del contexto, es decir, “ del marco de referencias que contiene toda aquella información que el lector puede conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo ” (Andréu Abela, 2001, pág. 2).
Rutinas diarias, prácticas informativas y relaciones de sociabilidad
En lo que respecta a las prácticas informativas, la novedad de la pandemia y la necesidad de información por parte de la población estimularon la sobreinformación y la proliferación de noticias falsas, las cuales fueron acompañadas de un incremento en su demanda durante las primeras semanas del confinamiento (OMUNC, 2020) (Zunino, 2021). Observamos que al comienzo del confinamiento uno de los factores que intensificaron estas prácticas fue el compartir las noticias con familiares convivientes y estar expuesto a sus medios informativos. Sin embargo, luego de un tiempo la angustia o el cansancio frente a las noticias llevaron a los sujetos a gestionar su incertidumbre mediante la selección de medios y momentos para informarse. Esto fue importante ya que mientras en algunos medios circulaban más noticias que incentivaban sensaciones de riesgo, temor o confusión, otros aportaban un mayor nivel de confianza y seguridad, como las conferencias presidenciales.
Las funciones de los objetos
Hemos intentado mostrar que los usos que se les dieron a los objetos fueron importantes para hacer frente a los problemas cotidianos durante el confinamiento -diferenciando momentos de trabajo y de ocio, sosteniendo relaciones de sociabilidad, y en el caso de los medios informativos, influyendo en la percepción de la noticia-. Este hecho no se encuentra disociado de la confinación en los hogares, que presupuso un contacto constante con los objetos propios. Csikszentmihalyi y Rochberg– Halton (2002, págs. 123-144) argumentaron que el hogar es un mundo en el que puede crearse un medio ambiente material que encarna lo que una persona considera significante, por lo que una de sus funciones psicológicas consiste en el resguardo de aquellos objetos que han dado forma a la personalidad y que son necesarios para expresar aspectos valorables del yo. De modo similar al backstage goffmaniano, para estos autores el hogar es un espacio en el que -a partir de los objetos materiales y culturales que alberga- se desarrolla, mantiene o modifica la propia identidad. Como señala De Certeau (1999, pág. 147): “un lugar habitado por la misma persona durante un cierto período dibuja un retrato que se le parece, a partir de los objetos (presentes o ausentes) y de los usos que éstos suponen”.
Por su parte, entre aquellos que pasaron el confinamiento en soledad o sin experimentar una densificación de sus relaciones, la cercanía con determinados objetos supuso un contacto más estrecho con el sí mismo a partir de la capacidad de éstos para crear momentos propios de interioridad. Es así que el autoconocimiento propio de la solitude -es decir, una experiencia positiva de la soledad a partir de un estar con el sí mismo, por oposición a su experiencia negativa, la noción de loneliness , que acentúa el sentido de falta asociado a un estar solo- estuvo atravesado también por una relación íntima con los objetos.
Los objetos y lo que hacemos con ellos también fueron un soporte de las representaciones del pasado y del futuro. En un contexto en que la imposibilidad de controlar la expansión del virus llenó de incertidumbres nuestro conocimiento acerca del devenir, la capacidad de planificación se circunscribió al corto plazo, como quedó demostrado en la duración -de dos o tres semanas- de las sucesivas normativas sancionadas por el gobierno nacional. Pero la incertidumbre se extendía incluso hasta nuestro conocimiento del presente: debido a la extensión del período de incubación, nadie podía tener la certeza de estar o no contagiado. Los límites de estos saberes se abrieron a medida que se desarrollaron investigaciones científicas acerca del covid–19 y, posteriormente, con la estabilización de la curva de casos y el comienzo del Plan de Vacunación. Sin embargo, en el día a día de los sujetos la atenuación o intensificación de las sensaciones de incertidumbre, entre otros factores, fue autorregulada mediante la forma de consumir información mediática.
Consecuentemente, ante la imposibilidad de una figuración esperanzadora del futuro, y en medio de un presente valorado como inadecuado en términos sanitarios y sociales, la representación del pasado fue depositaria de nuevos sentidos que se canalizaron positivamente a través de las prácticas culturales. Los vínculos que movilizaban y representaban se ubicaron, entonces, entre la libertad del recuerdo y los límites de la reclusión social. Este aspecto de la vida cotidiana no transformó el presente, pero sí cambió la manera de experimentarlo.
Conclusiones
Para el momento en que fue realizada esta investigación, hacia fines de 2021, las principales restricciones a la circulación ya habían sido flexibilizadas, volvían a funcionar restaurantes y centros comerciales y muchas actividades retornaban a la presencialidad. La vida cotidiana ya había cambiado con respecto a las prácticas registradas en la etapa de confinamiento estricto. Las rutinas diarias se conformaron con horarios fijos y espacios físicos diferenciales, disminuyó la necesidad y el interés por el consumo informativo, y la apertura de espacios culturales y recreativos restó importancia o centralidad a las prácticas culturales en el hogar y a las sensaciones nostálgicas hacia el pasado.
Pero la vida cotidiana no es como antes de la pandemia. Observamos distintas continuidades: si bien las prácticas informativas disminuyeron significativamente, a comienzos de 2022 diversos medios de noticias anuncian la amenaza de rebrotes y la presencia de terceras o cuartas olas de contagios en otros países, mientras que la desconfianza de una parte de la población hacia las vacunas hace de la “infodemia” un problema tan vigente como al inicio del aislamiento. ¿Cómo se vive en un contexto de constante incertidumbre? ¿O hay, más bien, un acostumbramiento a la incertidumbre?
La virtualidad se volvió una posibilidad de comunicación factible de imbricarse con formas presenciales de socialización. Si esto es así, nos preguntamos ¿en qué medida su extensión durante la pandemia influirá en la educación, el trabajo, o la sociabilidad? En relación a este último aspecto, la necesidad de buscar alternativas de sociabilidad durante el aislamiento hizo de la nostalgia una emoción compartida que mostró la capacidad que tiene una misma representación del pasado para crear o reforzar lazos interrumpiendo la experiencia en el presente. Si, como observamos en algunos casos, el pasado compartido se constituyó como un medio de socialización más significativo que el presente compartido, ¿qué sentido tendrá una misma experiencia común asociada al confinamiento en nuestras relaciones sociales futuras? Creemos que dar cuenta de estos interrogantes nos puede ayudar a pensar la pospandemia.
Agradecimientos
Agradecemos los comentarios y sugerencias que de este trabajo hicieron Marina Moguillansky y Paula Simonetti .
Список литературы Preocupaciones de la vida cotidiana. Objetos y prácticas culturales durante la pandemia por COVID–19
- Aliano, N. (2021). La reinvención de lo cotidiano en tiempos de pandemia. Aislamiento, usos de la casa y estrategias de ordenamiento de las rutinas en hogares de clase media en Argentina. Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, 20 (58), 21-34.
- Andréu Abela, J. (2001). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. Documento de trabajo CENTRA 2001/03.
- Bericat Alastuey, E. (2000). La sociología de la emoción y la emoción en sociología. Papers, 62, 145-176.
- Csikszentmihalyi, M., & Rochberg-Halton, E. (2002). The meaning of things: domestic symbols and the self. Londres: Cambridge University Press.
- De Certeau, M. (1999). La invención de lo cotidiano 2. Habitar, cocinar. México: Universidad Iberoamericana.
- Díez García, R., Belli, S., & Márquez, I. (2020). La COVID-19, pantallas y reflexividad social. Cómo el brote de un patógeno está afectando nuestra cotidianeidad. . Revista Española de Sociología, 3 (3), 759-768.
- Fradejas-García, I. et al. (2020). Etnografías de la pandemia por coronavirus: emergencia empírica y resignificación social. Perifèria, 25 (2), 4-21.
- Hijós, N., & Blanco Esmoris, M. F. (2020). La adaptación a la supervivencia: cuerpos y casas durante el aislamiento. Reflexiones sobre la vida cotidiana en los sectores medios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Revista científica arbitrada de la fundación MenteClara , 5, 1-17. https://doi.org/10.32351/rca.v5.167
- Hochschild, A. R. (2012). The managed heart. Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.
- Marradi, A., Archenti, N., & Piovani, J. I. (2007). Metodología de las ciencias sociales. Buenos Aires: Emecé.
- Moguillansky, M., Ollari, M., & Rodríguez, G. (2016). Nuevos hábitos informativos: reflexiones teórico-metodológicas a partir del auto-análisis. IX Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata.
- OMUNC. (2020). Youtube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=xtWIzCN26Hc&feature=you¬tu.be
- Salas Tonello, P., Simonetti, P., & Papez, B. (2021). En casa. Consumos, prácticas culturales y emociones en la vida cotidiana durante la pandemia por covid-19 en Argentina. Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, 20 (58), 53-65.
- Scribano, A., & De Sena, A. (2009). Construcción de Conocimiento en Latinoamérica: Algunas reflexiones desde la auto-etnografía como estrategia de investigación. Cinta de Moebio , 34, 1-15.
- UNICEF. (2020). Encuesta de percepción y actitudes de la población. El impacto de la pandemia covid-19 en las familias con niños, niñas y adolescentes. Informe de resultados segunda ola.
- Zunino, E. (2021). Medios digitales y COVID-19: sobreinformación, polarización y desinformación. Universitas. Revista de ciencias sociales y humanas de la Universidad Politécnica Salesiana , 34, 133-154.